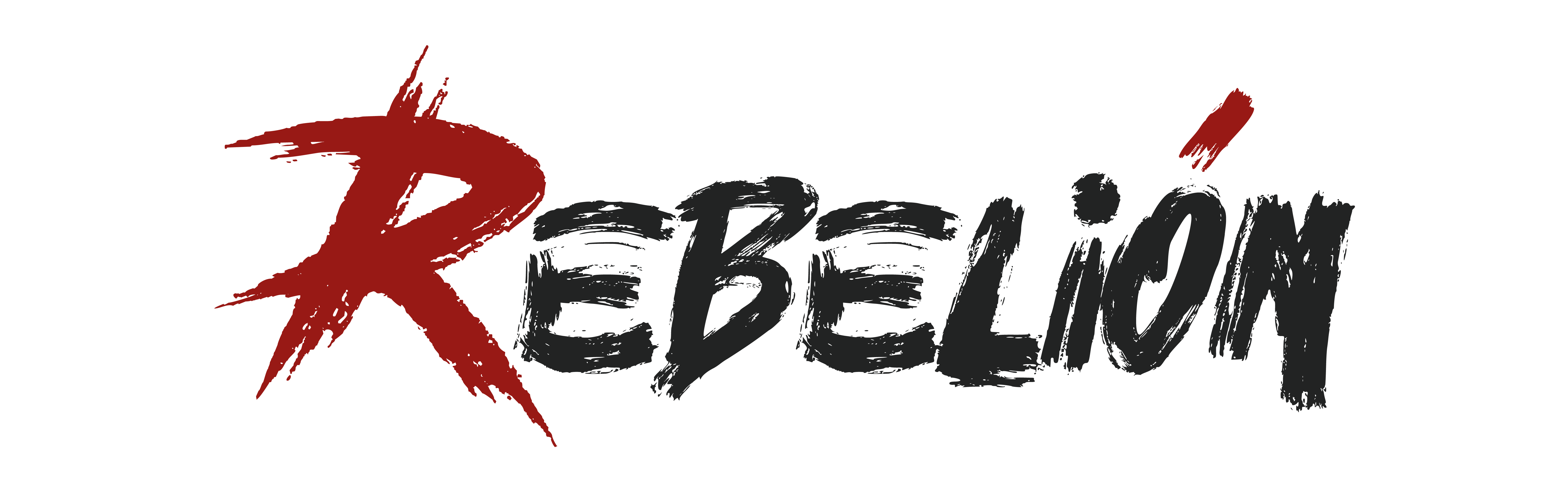Washington ha relanzado su ofensiva contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, al reactivar la recompensa de 25 millones de dólares por información que conduzca a su captura o condena.
La Administración de Control de Drogas (DEA) lo acusa de conspiración de narcoterrorismo, tráfico de cocaína y uso de armas en delitos relacionados con drogas. Paralelamente, el Departamento del Tesoro volvió a calificar al llamado Cártel de los Soles como organización criminal y terrorista, y acusa a Maduro de dirigirlo.
Sin embargo, este endurecimiento forma parte de una estrategia sistemática de presión sostenida por parte de Estados Unidos, que ha sancionado a decenas de funcionarios venezolanos, bloqueado transacciones financieras y reactivado restricciones al petróleo y gas a lo largo de la historia.
La más reciente acción fue la incautación de un avión vinculado al entorno presidencial venezolano, bajo el argumento de violaciones a las sanciones.
Desde 2017, Washington ha escalado sus medidas, primero con sanciones financieras, luego con bloqueos petroleros y más tarde con penalidades individuales.
Aunque algunas licencias —como la 41 para Chevron— siguen vigentes, la política ha sido la del cerco gradual. A pesar de los cambios en la Casa Blanca, la postura ha sido constante: aislar a Maduro y minar su influencia internacional.
Para Caracas, se trata de una agresión directa por el control político y energético del país, más que de una preocupación real por la democracia o el narcotráfico.
Para Estados Unidos, una intentona más por tener control sobre el país latinoamericano, donde no ha podido acceder por ningún flanco.