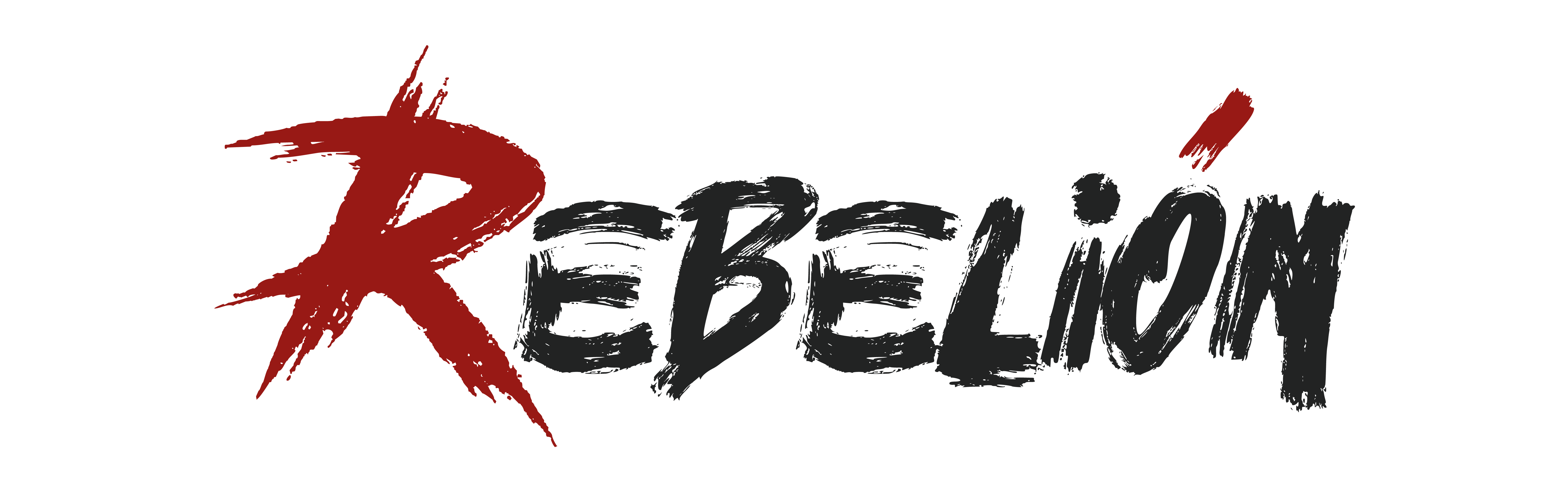Por Andrea Serna Hernández, política y funcionaria del Gobierno de Michoacán
No es la primera vez que lo vemos. Cuando la Iglesia habla de “acompañamiento pastoral” hacia las personas homosexuales, al mismo tiempo que les niega cualquier forma de participación plena en su comunidad, lo que está haciendo no es cuidar, es excluir. Lo acaba de decir recientemente con toda claridad el arzobispo de Morelia: en la Iglesia, las personas homosexuales no pueden tener cargos ni formar parte de la vida organizativa. “Porque son homosexuales, no hay más”. Lo que hay detrás de esa frase no es doctrina, es miedo. Miedo a que el mundo cambie y a que la justicia alcance espacios que por siglos se han sentido intocables.
Y es que no estamos hablando de teología. Estamos hablando de derechos humanos. La identidad, el derecho a amar, a creer, a formar comunidad, no son concesiones ni privilegios. Son derechos, y como tales, no se mendigan: se ejercen.
¿Desde cuándo la espiritualidad tiene que estar condicionada a cumplir con estándares impuestos por quienes ostentan el poder institucional? ¿Desde cuándo ser creyente exige negarse a sí misma, a sí mismo, a sí misme? La Iglesia, como muchas instituciones, ha sido parte de una estructura de exclusión que se disfraza de tradición, de caridad, de norma. Pero el fondo es el mismo: la negación de la dignidad de quienes no encajan en el molde que ellas y ellos definieron.
Las personas homosexuales no necesitan que nadie las “acompañe” desde la condescendencia. Lo que necesitan, como cualquier otra persona, es que se respete su derecho a vivir con libertad, con fe si así lo desean, con autonomía y sin ser tratadas como un problema a resolver.
Carlos Monsiváis lo dijo con contundencia: “la homofobia es un producto cultural que intenta hacer pasar por normal lo que es, en el fondo, brutalidad”. Y eso es lo que hoy volvemos a ver: la brutalidad disfrazada de acompañamiento. El conservadurismo de siempre, ese que decide quién sí y quién no tiene derecho a existir, a participar, a construir.
La Iglesia tiene mucho que reflexionar. Porque si la sociedad se ha transformado —y vaya que lo ha hecho, gracias a la lucha incansable de los movimientos LGBTTTIQ+ en todo el mundo— lo lógico, lo justo, lo necesario, sería que quienes dicen representar el amor también cambien. Que reconozcan su papel histórico en la represión y la censura, que se atrevan a reparar. Que asuman que el silencio, la doble moral y la discriminación ya no caben en este tiempo.
Decir que una persona no puede formar parte de una comunidad por su orientación sexual no es una postura religiosa: es discriminación. Y la discriminación, la digan como la digan, es violencia estructural.
En este mes del Orgullo (a días de concluir), recordamos que nadie debe volver al clóset, ni al silencio, ni a la culpa. Que la fe, si ha de servir para algo, debe servir para amar, para incluir, para sanar. No para seguir hiriendo con frases disfrazadas de piedad.
Las y los conservadores deben entender algo: nacer en un espacio privilegiado no les da derecho a decidir sobre la vida de las demás. Y si la Iglesia quiere hablar de moral, primero que mire su historia. Que se pregunte por qué durante tanto tiempo la exclusión fue su herramienta. Y que empiece a reparar, en lugar de seguir perpetuando la violencia.
Porque lo que nos hace pueblo no es lo que nos divide, sino lo que nos hermana en la dignidad. Y esa dignidad, esa justicia, esa libertad de ser quienes somos, no se discuten. Se defienden. Con memoria, con lucha y con mucho orgullo.