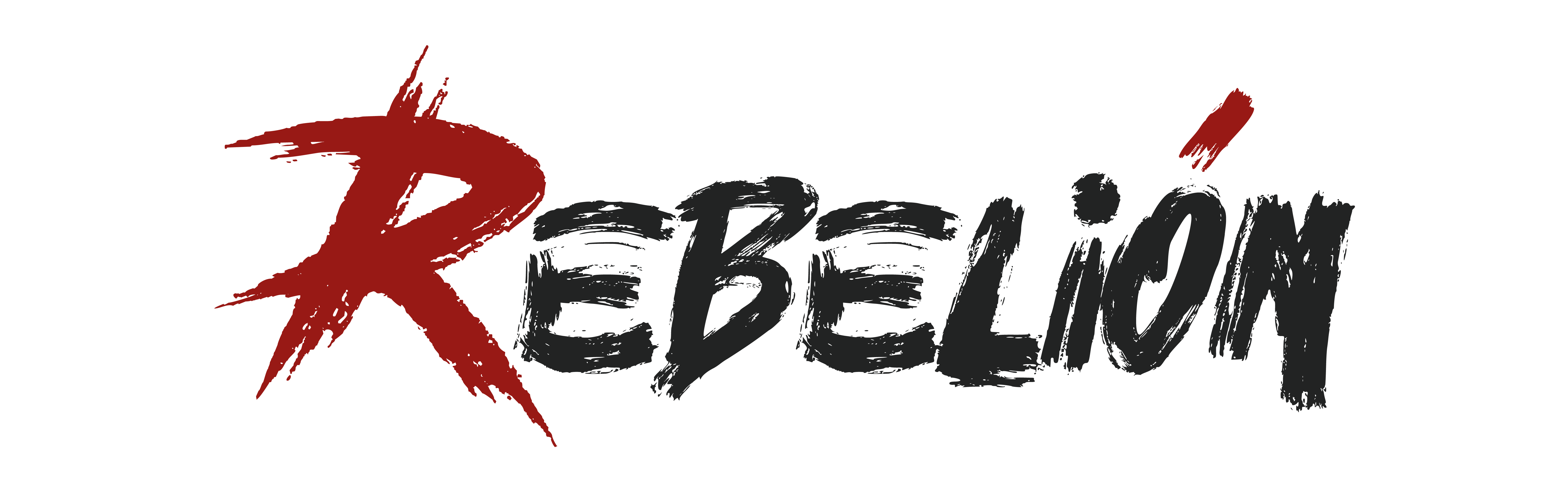Por Gerardo Flores
En la política michoacana hay una nueva versión de aquel cuento del pastor que gritaba “¡lobo!”: aquí nadie cuida ovejas ni hay un lobo claro, pero todos gritan que lo hay. Desde el asesinato del alcalde Carlos Manzo, la escena pública se ha transformado en un coro desafinado donde cada quien busca que el público le crea su versión del peligro. Nadie pregunta cómo cazar al lobo, cómo identificarlo o cómo evitar que vuelva; lo importante es ser visto gritando. Política del espectáculo, versión local.
Lo que está en juego no es solo el sentido de justicia, sino la legitimidad. Y para muchos actores la legitimidad no se construye con hechos, sino con narrativas. En ese contexto, lo más rentable no es esclarecer un homicidio —que siempre es lento, técnico y frustrante— sino administrar la incertidumbre. La incertidumbre da clics, da entrevistas, da capital emocional, da discurso.
Ahí es donde aparece el primer pastor: el diputado Carlos Alberto Bautista Tafolla, quien aprovechó sus vacaciones en Estados Unidos para hacer creer que tenía interlocución con agencias federales norteamericanas para apoyar la investigación del homicidio. Lo cual ya sería exótico en términos diplomáticos, pero adquirió tintes tragicómicos cuando, tras la operación estadounidense en Venezuela y el secuestro del presidente Maduro, Bautista se envalentonó y en entrevistas, declaraciones y publicaciones llegó a sugerir que Estados Unidos debería intervenir Michoacán para “restablecer el orden”.
En un país con memoria histórica, hay cosas que simplemente no se dicen. Tafolla las dijo. Luego vino el ciclo natural del influencer político improvisado: primero la afirmación disruptiva, luego la indignación, después la victimización. En un comunicado dramático escribió:
“MI VIDA HOY ESTÁ EN RIESGO. AUN ASÍ HAY QUIEN PRETENDE LLAMARME VENDEPATRIAS (…) Jamás pedí una intervención extranjera (…) Lo que hice fue solicitar cooperación internacional.”
Pero el problema no es el matiz técnico entre intervención y cooperación —que en la práctica política tienen diferencias institucionales claras—, sino que mientras Tafolla fingía solemnidad soberanista, el mismo personaje felicitaba al fiscal estatal Carlos Torres Piña por la colaboración con ATF, celebrando la cooperación que en público había querido vender como iniciativa personal de estadista en ciernes.
Lo más irónico es que Tafolla, que llegó a defender al exjefe de escoltas de Manzo cuando éste huyó tras el asesinato, ahora se asume como campeón de la justicia. Hoy se sabe que ese coronel sabía un mes antes que existían intentos de asesinato contra el alcalde. Dato no menor. Pero en el juego del “¡lobo!”, las cronologías nunca importan; las narrativas sí.
Al mismo tiempo otro grupo grita que el lobo está en otra parte. Memo Valencia, sin pruebas, acusó a Leonel Godoy del atentado contra su hermano. En otro ciclo se dijo perseguido por el gobierno estatal. Luego por el federal. Luego por ambos. La elasticidad ideológica del perseguidismo es admirable: sirve para todo y no exige evidencia alguna. Mientras tanto, la Fiscalía detiene a tres personas vinculadas al crimen organizado y la Secretaría de Seguridad reconstruye rutas de financiamiento alrededor de una disputa interna en Uruapan que nada tenía que ver con Morena, ni con Godoy, ni con Morón, ni con Campos.
Cuando uno escucha a todos los que gritan lobo, queda claro que cada quien necesita su propio lobo para justificar su propio relato. No es el mismo lobo para Tafolla que para Valencia, para el Botox, que para Proceso, para el PRI que para el PAN, para los anti-morenistas que para los morenistas anti-morenistas.
Ahí entra el segundo coro: los que gritan “¡complot!”. Fidel Calderón escribió recientemente:
“Intentan complot contra Raúl Morón (…) PRI, independientes y otros traman un complot (…) utilizando a la Fiscalía General del Estado”.
Según Fidel, el objetivo no es esclarecer un homicidio sino ensuciar el “inevitable” ascenso de Morón al gobierno del estado. Es interesante el orden de prioridades: el asesinato es contexto, la elección es centro. Que en un texto sobre un alcalde ejecutado aparezcan antes las encuestas que las condolencias ya es síntoma de época.
Pero no falta quien ponga algo de cordura. Grecia Quiroz, hoy presidenta municipal de Uruapan, no ha gritado lobo. Ha hecho lo elemental: exigir justicia, evitar la politización y dar un voto de confianza institucional a Omar García Harfuch y al fiscal estatal Carlos Torrez Piña. Juan Manzo, subsecretario de gobierno y hermano del alcalde asesinado, tampoco ha gritado complot ni intervención extranjera: ha pedido algo tan básico que debería escandalizar que sea polémico: que declaren quienes el propio Carlos Manzo calificó en vida como sus enemigos políticos y principales responsables “si algo llegara a pasarle”. No para acusarlos, sino por respeto al proceso.
Y ahí está el punto neurálgico: si no deben nada, ¿por qué temer declarar? ¿Qué institucionalidad democrática es ésta donde comparecer se lee como culpabilidad y no comparecer como privilegio? ¿Desde cuándo la soberanía nacional se defiende evitando preguntas?
Entre tanto, Nacho Campos, Leonel Godoy y Raúl Morón son protegidos discursivamente por voceros que temen que la tragedia de Uruapan descarrile sus aspiraciones al 2027. La política es cruel no cuando se disputan los proyectos, sino cuando se disputa la propiedad de las víctimas.
Por eso el cierre del cuento es también político: cuando todos gritan ¡lobo!, nadie busca al lobo. Cuando todos buscan la narrativa, nadie busca la verdad. Y cuando la tragedia se convierte en insumo para tiktokers políticos, columnistas advenedizos e influencers de la lástima, lo que termina destruido no es la soberanía ni el proceso electoral: es la dignidad de la política.